No es fácil respirar en el techo del mundo. Hace unos días, Kilian Jornet contaba en La Revuelta que, mientras bajaba del Everest, empezó a sufrir alucinaciones y convencido de que estaba soñando estuvo a punto de saltar al vacío. Y tiene sentido porque, a miles de metros por encima del nivel del mar, sencillamente hay menos oxígeno en cada bocanada de aire. Es, podríamos decirlo, pura física.
Sin embargo, durante más de 10.000 años, los tibetanos no solo han sobrevivido a esas demenciales condiciones de ese entorno: han prosperado.
Pero ¿cómo? Es una pregunta que ha intrigado a los antropólogos desde hace años. Y si lo pensamos un poco, tiene su miga. Durante décadas, se ha dicho que la evolución es lenta y que, en términos generales, los seres humanos somos más o menos lo mismo que éramos en el paleolítico. ¿Cómo puede ser que los tibetanos (que no dejarían de ser gente como nosotros) hayan prosperado todo este tiempo si eso es así?
La respuesta es sencillísima: no siendo. Hace unos meses, la antropóloga Cynthia Beall, de la Case Western Reserve University, publicó una investigación en PNAS que aclara todo esto y revela "cómo los rasgos fisiológicos de las mujeres tibetanas mejoran su capacidad de reproducirse en un entorno con tanta escasez de oxígeno".
Es la evolución en vivo y en directo.
¿Qué hicieron? Beall y su equipo estudiaron a 417 mujeres tibetanas de entre 46 y 86 años que vivían en torno a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Alto Mustang, Nepal; es decir, en el extremo sur de la meseta tibetana.
Recopilaron muchos datos: desde su historial reproductivo a mediciones fisiológicas, muestras de ADN o un amplio conjunto de factores sociales. Su intención precisamente era comprender cómo las características de suministro de oxígeno en condiciones de hipoxia a gran altitud influían en el número de nacimientos vivos. ¿Por qué? Porque es una medida clave de la aptitud evolutiva de esas mujeres.
Y así era. Porque lo que descubrieron es que las mujeres que tenían más hijos vivos tenían un "conjunto único de características sanguíneas y cardíacas" que ayudaban a sus cuerpos a distribuir oxígeno. En concreto, descubrieron que aunque esas mujeres tenían niveles medios de hemoglobina, esta estaba más saturada.
Era una solución fantástica porque permitía una distribución eficiente sin aumentar la viscosidad de la sangre (y, por lo tanto, sin forzar el corazón más de lo necesario).
¿Qué significa todo esto? Algo realmente interesante. Porque el trabajo no solo subraya "la notable resiliencia de las mujeres tibetanas", sino que también ofrecen información valiosa sobre las formas en que los seres humanos pueden adaptarse a entornos extremos.
Al fin y al cabo, "se trata de un caso de selección natural en curso. Las mujeres tibetanas han evolucionado de una manera que equilibra las necesidades de oxígeno del cuerpo sin sobrecargar el corazón", explicaba Beall. Y es que, entender cómo se adaptan poblaciones como estas, "nos da una mejor comprensión de los procesos de la evolución humana".
Algo que, por otro lado, necesitamos. Porque al final, resulta que la unidad de la especie humana solo está sostenido por las condiciones ambientales parecidas en las que nos movemos. Pero ¿Qué pasará cuando nos convirtamos en una "especie interplanetaria"?
Y la respuesta es sencilla: que nunca podremos volver a casa. La unidad de la especie estará en detrimento de nuestro éxito adaptativo.
Imagen | Will Pagel



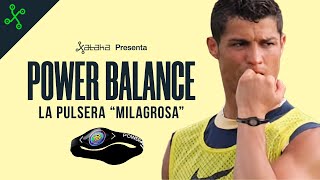

Ver 10 comentarios